Los poderes de la
literatura.
Jaques-Alain Miller
(Fragmento de: Un comienzo en la vida. De Sartre a Lacan, Síntesis, 2003)
Nuestra intención –que no es aquí
sino su declaración- es que la literatura se someta a estudios relativos no a
sus efectos, sino a sus poderes.
Poder: no se trata de lo que sobre sí misma puede la literatura.
 Por ello, los ensayos que
componen estos primeros estudios no le reconocen un fuera –salvo que se
determine por medio de esta abstracción una exterioridad que se revele en su
dentro, hasta el punto en que se convierte en central para su sistema y se
identifica con su principio-. Así pues, el relato de Borges se produce como
ficción a partir de la ausencia de los libros que no es.
Por ello, los ensayos que
componen estos primeros estudios no le reconocen un fuera –salvo que se
determine por medio de esta abstracción una exterioridad que se revele en su
dentro, hasta el punto en que se convierte en central para su sistema y se
identifica con su principio-. Así pues, el relato de Borges se produce como
ficción a partir de la ausencia de los libros que no es.
Poderes de la literatura, en
nuestra opinión, lo que en ella se reduce al tratamiento del lenguaje por su
estructura, rechazando el significado-para-el-lector a la posición de un efecto
de transformación. Poderes pues, sobre la significación, de lo insignificado
del significante.
Esto basta para hacer comprender
que el concepto de estos poderes no podría hallar su sitio en las doctrinas en
que el lenguaje esta con el mundo en la relación del significante con el
significado. Éste es el error de Sartre –tal como se enuncia directamente en su
intervención en el debate del antiguo Clarté,
acogida favorablemente por el público del Barrio Latino como la bien pensante
mejor pensada-. Éste es debido a la confusión del significado con el objeto con
el que se acomoda en lo real, tras lo cual la designación se ve promovida a uso
natural del significante, y su reflexión a alineación, cuya función, atribuida
al significado, elude la dimensión sistemática de la significación.
Si se la circunscribe por lo
contrario como tal, sus leyes nos aseguran que el discurso se constituye al
hablar de sí (todo lenguaje es metalenguaje),
de tal forma en la empresa de cerrarse sobre
sí abre en sí una falla que
resulta ser irreductible en la formalización lógica (no hay meta-lenguaje).
Se nos concederá por lo menos
que, para enterarse, con algún rigor, de lo que Sartre considera “redoblamiento
reflexivo de ciertos signos sobre otros signos”, sea preciso repartirlo en las
cuatro estructuras dobles de la relación código-mensaje: mensaje que remite al
mensaje, código que remite al código, mensaje que remite al código, código que
remite mensaje. Se considerará, si se quiere, que las tres lecturas siguientes
se realizan a través de estas claves. Se verá, en particular, en una gramática
en la que esboza el diseño de la Mise à
mort, la función singular que puede asumir el “yo”, en tanto que enunciado
que se transgrede hacia lo existente.
Sin embargo, lo que distingue
para nosotros a Aragón, Borges, Gombrowicz, no es que se comenten ellos en el
acto de escribir –ya que también, “toda gran obra tiende, como su propia
asíntota, a no tener más que su composición como tema”-. Es que huyendo del mal
infinito de una diferencia suya incesantemente reducida, y cortando bruscamente
un progreso casi-introspectivo hacia la autonen
un punto, realizan el límite de la asíntota-. A partir de lo cual,
encarnada su imposible presencia (véase el personaje anamórfico de Olek en La Pornographie), convertida de hecho
la composición en tema, se construye un relato a medida que se enuncia el
sistema que lo sostiene.
 imia que quedaría bajo la
dependencia de una toma-de-conciencia -
imia que quedaría bajo la
dependencia de una toma-de-conciencia -
“Una literatura cuyo sistema se
apercibe está perdida”, decía Valéry. Pero no es así: comienza una literatura
otra, asíntota acabada, maquina montada con el solo fin de permitir la
descripción de su funcionamiento. Así es como, bajo la mano de Edison, que
acaba de ensamblarlo, se entreabre Hadaly, adorable autómata de resortes
singulares, exasperando el deseo, de no tener secreto –de no ser sino un
secreto-. ¿Quién podría gozar de él? Edison se olvidó de regular su desarreglo.
Aragón,
Borges, Gombrowicz son ingenieros de otra fuerza: vean cómo ponen su
grano de arena.
(Publicado originalmente en Cahiers marxistes-léninistes, n.º 8,
enero 1966).
La orientación de la
novela. (Fragmento de: Un comienzo en la vida. De Sartre a Lacan, Síntesis, 2003)
La novela no es interminable.
Género literario, que un día
comenzó. El haber nacido lo ha destinado a la muerte, y a lo largo de su
devenir se expone a la ley que necesita su extinción: tras haber conocido
estados en número finito, halla su posición de reposo. Esta parada le construye
un destino. Hay que entender por destino un sistema –no tan perfecto que no
admita la contingencia remanente- que ofrece el embrollo manifiesto de la
historia literaria.
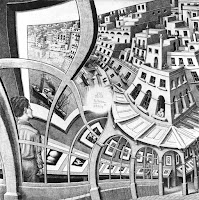 Se querrá ejemplificar aquí de la
novela su información inicial –sea lo que transforma para emprender su proceso:
el mito –y su información conclusiva- cuando, agotada, trata su propia ley, que
viene entonces a transformar el proceso que comanda.
Se querrá ejemplificar aquí de la
novela su información inicial –sea lo que transforma para emprender su proceso:
el mito –y su información conclusiva- cuando, agotada, trata su propia ley, que
viene entonces a transformar el proceso que comanda.
La auto-aplicación de la novela
le impide cesar a partir de ese momento. Terminada, aunque indefinida, entra en
lo interminable.
Que la novela transforma el mito,
se puede ver en las sustituciones de ananké
por tychè, la palabra conminatoria de
los oráculos por los azares heroicos de una libertad, las coerciones de un
saber teogónico por las certidumbres intimas y demoníacas, mutaciones de
instancias que dejan el argumento invariado. El relato mítico se distingue por
el hecho de que funciona en el mismo una cosa sin razón (que Georges Duménzil
nos indica en el furor, principio de
un “determinismo irracional”). La novela se define por racionalizarla al
motivarla: la consecución (secuencia de los episodios) tolera, imperturbada, el
desplazamiento de la consecuencia, mientras que la figuración heredada
encuentra aplicación en el nuevo género. De este modo, la mujer impúdica, aquí
reina irlandesa, amedrenta al héroe para aplacarlo, ahí, amante más que romana,
lo enardece.
La racionalización novelesca es
pues la introducción en el argumento del mito de los cálculos psicológico y
jurídico del interés, o sea la motivación y el juicio, doble discriminación que
consagra a Horacio como responsable y lo convierte en persona propiamente
dicha. Por el contrario, el furor
muestra al héroe al despersonalizarlo.
Motivación implica
interpretación, lo cual justifica a Tito Livio que por miramiento siempre pone
un sive…sive en la versión mítica y la solución prosaica, ella misma a
menudo plural interpretación implica equivocidad: en un carácter, tensión de
posibles y convergencia de rasgos opuestos, que la in
extremis a Horacio glorioso.
persona hace compatible. El
mito divide este mixto: se verán ejemplos en la india (Indra delega en Trita su
culpabilidad en el crimen necesario) y en Persia (doble héroe, doble proeza,
doble historia). Le falta el juego de manos del derecho romano que conduce a
Horacio culpable a la muerte-para salvar
En el otro extremo del recorrido
Aragón y Gombrowicz no serán mal
recibidos, recomenzando en algunos de sus héroes escisiones similares, donde la
novela capta su doble. Aragón hará que Ant(h)oine pierda su reflejo en el
espejo y las insignias de su unidad. Gombrowicz hará superflua la participación
de Skuziak en la intriga, y gratuito su acto.
Poner a esta distancia la
psicología y sus razones suficientes, es, a buen seguro, retornar al mito.
1967
